HEINZ DIETERICH EN BARCELONA: CONFERENCIA EN EL ATENEO BARCELONÈS, miércoles 7 a las 19'30 horas. "LA IZQUIERDA Y SUS INTELECTUALES"
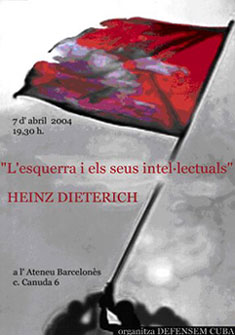 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
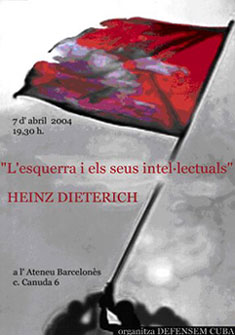 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
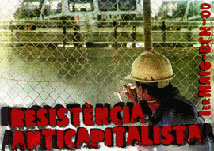 Juan Ariza Martín
Juan Ariza Martín Frei Betto
Frei Betto